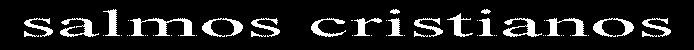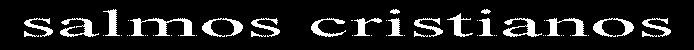|
¡Dichoso el que es perdonado de su culpa, y le ha sido sepultado su pecado!
Dichoso el hombre a quien el Padre no le cuenta el delito, y en cuyo espíritu ya no hay mancha.
Dichoso aquél que ha lavado sus vestiduras en la Sangre del Cordero.
El Amor le envuelve y vive en libertad, pues su espontaneidad es santa, y nada brota de su corazón sino la propia voluntad del Padre.
Cuando en mi soberbia yo me callaba, todo mi ser se revolvía en aspereza: tensión y dureza para no dejar pasar tu Luz que me delataba; de mi corazón sin ternura sólo brotaba violencia reprimida.
Mi pecado te reconocí, y no oculté mi culpa; dije: «Me confesaré a mi Padre de mis rebeldías.» Y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado.
Por eso te suplica todo el que te ama en la hora de la angustia. Porque sabe que, aunque las muchas aguas se desborden, no le alcanzarán.
Tú eres un cobijo para mí, de la angustia me guardas, estás en torno a mí para salvarme. Me dices: «Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir; fijos en ti mis ojos, seré tu consejero.»
No seas cual caballo o mulo sin sentido, rienda y freno hacen falta para domar su brío, si no, nadie se le puede acercar. Al contrario, sé manso y humilde, que tu Padre jamás te engañará llevándote por caminos sin salida; más bien te llevará a esa plenitud que ni tu propia fantasía llegó nunca a imaginar.
Agrias y fugaces son las alegrías del que se encierra en el orgullo, pero el que se abre con humildad a la Luz de la Verdad, el Amor le envuelve por siempre.
¡Alegraos en el Amor, humildes, exultad, gritad de gozo, todos los que buscáis la rectitud de corazón!
|
|